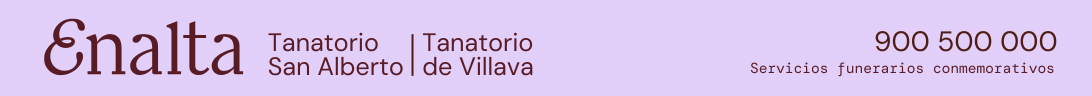El carcinoma de vesícula biliar es un tumor raro, aunque es el cáncer más frecuente del árbol biliar y la quinta neoplasia en frecuencia del tracto gastrointestinal. Tiene muy mal pronóstico dada su agresividad y dificultad diagnóstica (posición anatómica de la vesícula y síntomas inespecíficos). Es más frecuente en mujeres, teniendo mayor incidencia entre los 60-80 años. Su prevalencia es mayor en países con mayor incidencia de litiasis biliar (países de Sudamérica, y países asiáticos como India, Pakistán, Japón y Corea).
Factores
Se han identificado diversos factores implicados en el desarrollo del cáncer de vesícula biliar, todos ellos tienen en común la inflamación crónica de la vesícula, ocasionando inicialmente una metaplasia de la mucosa ductal que conllevaría el desarrollo de carcinoma. Los más importantes son:
-Litiasis vesicular: presente en el 70-90% de los casos. El riesgo aumenta con el tamaño de la litiasis (>3cm) así como los años de evolución.
-Vesícula en porcelana: se trata de la calcificación de la pared de la vesícula biliar.
-Pólipos vesiculares: los adenomas mayores de 8-10mm tienen mayor probabilidad de malignización. Se establece el seguimiento con ecografía abdominal a los 6 y 12 meses del diagnóstico y posteriormente anual (si no hubiera otros factores de riesgo asociados como edad > 50 años, colangitis esclerosante primaria, etnia india y pólipo sésil). Se planteará la colecistectomía si >10mm o sintomático.
-Colangitis esclerosante primaria
-Infección crónica por Salmonella typhi
-Quistes congénitos de la vía biliar y unión anómala del ducto pancreatobiliar.
-Obesidad
-Tabaco
-Exposición a agentes químicos (caucho, industria automotriz, metalúrgica y madera)
Síntomas
Los pacientes en fase inicial, aunque en muchas ocasiones ya avanzada, son asintomáticos o tienen síntomas inespecíficos que suelen atribuirse a la colelitiasis, de hecho, en el 50% de los casos se diagnostica el tumor en la pieza quirúrgica de la colecistectomía.
Un síntoma habitual es el dolor, que puede acompañarse de náuseas, vómitos y anorexia. Pueden presentar ictericia obstructiva por infiltración de la vía biliar o por afectación metastásica del ligamento hepatoduodenal. También puede manifestarse en forma de obstrucción duodenal secundaria a invasión tumoral del hilio hepático (hallazgo que condiciona la irresecabilidad).
Técnicas diagnósticas
La técnica diagnóstica inicial más utilizada es la ecografía abdominal, habitualmente en el contexto de una presunta colelitiasis. Los hallazgos que sugieren la presencia de un tumor vesicular son: engrosamiento mural no explicado por la colelitiasis, calcificación en la pared, masa que protruye a la luz vesicular, masa fija en la vesícula y el hígado (reemplaza a la vesícula) y la infiltración hepática.
Ante la presencia de dichos hallazgos estaría indicado ampliar el estudio con la realización de una tomografía axial computarizada (TAC), resonancia magnética (RNM) y la colangioresonancia magnética (CRNM) para confirmar la sospecha y además realizar estudio de extensión (y así definir la resecabilidad). Es necesaria la realización de un TAC de tórax para descartar metástasis pulmonares y pleurales. Para la estadificación se emplea el sistema TNM de la American Joint Committee on Cancer (AJCC)/ Union for International Cancer Control (UICC). Los lugares más frecuentes de hallar metástasis son el peritoneo y el hígado; es menos frecuente en pulmón y pleura.
También estaría indicado ampliar el estudio en pacientes que han sido intervenidos de colecistectomía por una indicación benigna pero que en la pieza quirúrgica se detecta la neoplasia de vesícula, para valorar si requieren reintervención.
La ecoendoscopia (EE) es superior a la ecografía abdominal para detectar y realizar el diagnóstico diferencial de los pólipos vesiculares y para realizar la extensión local del tumor, así como para realizar punción con aguja fija para la obtención de una muestra citológica pero la TAC y la RNM son imprescindibles para el estadiaje y planificación del tratamiento. La colangiopancreatografía percutánea endoscópica tendría su utilidad en casos de ictericia obstructiva secundaria al tumor, con posibilidad de colocación de una prótesis biliar.
No existen marcadores bioquímicos específicos de esta neoplasia. El CEA y el CA 19.9 pueden verse elevados y pueden ser de utilidad en el seguimiento (postoperatorios para descartar persistencia de la enfermedad o recidiva). En la analítica general pueden verse alterados los niveles de bilirrubina, así como las enzimas hepáticas, sobre todo en los casos en los que la neoplasia vesicular provoque obstrucción.
La mayoría de las neoplasias vesiculares (90 %) son adenocarcinomas. Otros tipos histológicos (adenoescamoso, escamoso, neuroendocrino de célula pequeña, linfoma y sarcoma) son raros. Es habitual que se extienda fuera de la vesícula e invada los órganos vecinos como el hígado.
Tratamiento
El único tratamiento potencialmente curativo es la cirugía y desafortunadamente solo el 15-60% de los pacientes serán candidatos a resección en el momento del diagnóstico. El abordaje quirúrgico va a depender del estadio tumoral. Las complicaciones más frecuentes después de la resección son la fístula biliar, la hemorragia postoperatoria y el absceso perihepático. La radioterapia, quimioterapia y la inmunoterpia se puede utilizar como tratamiento en algunos casos. En caso de obstrucción de la vía biliar se planteará el drenaje endoscópico, percutáneo o mediante una derivación biliar, individualizando cada caso.
AUTORES:
María Pérez Millán. Facultativo especialista de Aparato Digestivo, Hospital Royo Villanova, Zaragoza, España.
Irene Coronado Lazcano. Facultativo especialista de Ginecologia y Obstetricia, Hospital Infanta Cristina, Parla, España.
María Reyna Flores Ponce. Medico residente de Neumología, Hospital Royo Villanova, Zaragoza, España.
Laura Gil Arribas. Medico residente de Ginecología y Obstetricia, Hospital universitario San Jorge, Huesca, España.
María Elena Rosario Ubiera. Médico voluntario de Cruz Roja, Zaragoza, España.
Omar Andrés Santofimio Bernal. Médico interno residente de Medicina de familia y comunitaria, Hospital Royo Villanova, Zaragoza, España.