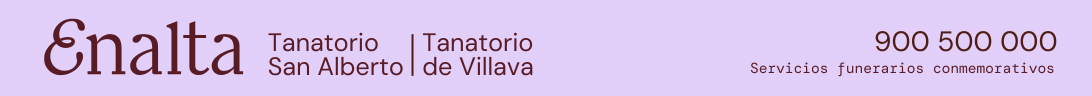Los quistes de colédoco son dilataciones de la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática. Su origen es congénito, es decir, desde el nacimiento. Es más frecuente en países asiáticos que en occidentales y en el sexo femenino. La mayoría de estos quistes se van a diagnosticar en la primera década de la vida (25% en el primer año y 60% en la primera década).
Estos quistes se van a clasificar según su localización, extensión, tamaño y forma y para ello se utilizará la clasificación de Todani. El tipo I es el más frecuente (80 %) y solo afecta a la vía biliar extrahepática. El conducto hepático común proximal al quiste suele ser normal. Se subdivide en Ia: dilatación quística del conducto biliar común, Ib: dilatación focal y segmentaria y Ic: dilatación fusiforme de todo el conducto biliar común. El tipo II (3 %) es un divertículo del conducto biliar. El tipo III (4 %) o coledococele es una protusión de un segmento intramural focalmente dilatado del colédoco distal intraduodenal. El tipo IV (13 %) presenta dilataciones quísticas múltiples en la vía biliar intra y extrahepática (IVa) o solo en la extrahepática (IVb). El tipo V (< 1 %) o enfermedad de Caroli se caracteriza por dilataciones quísticas de los conductos biliares intrahepáticos. La clínica va a ser muy variable y el 80% se manifiestan antes de los 10 años. La clínica más típica o “triada clásica” en la edad pediátrica va a consistir en ictericia, dolor abdominal y masa en hipocondrio derecho, aunque eso solo ocurre en < 20% de los casos. En los adultos los síntomas pueden ser inespecíficos por lo que el diagnóstico puede ser tardío. Estos quistes se asocian entre un 2 y un 30% a malignidad y la presencia de ictericia debe hacer pensar en la presencia de neoplasia, sobre todo en los tipos I y IV.
Para el diagnóstico se puede utilizar la ecografía abdominal, la tomografía axial computarizada (TAC), la colangiografía mediante colangiografía pancreatografía retrógrada endoscópica(CPRE) o colagiografía transhepática percutánea (CTPH) o la colangiopancreatografía por resonancia magnética. La ecografía va a ser de gran utilidad en la edad pediátrica, incluso a nivel de prenatal pero la resonancia magnética es el método de imagen más preciso para evaluar la anatomía del quiste y su localización, así como clasificar la enfermedad, tal y como hemos comentado y así indicar la mejor opción terapéutica. Las alteraciones analíticas van a ser inespecíficas. Puede haber alteración en los niveles de transaminasas con o sin aumento de la bilirrubina, elevación de la amilasa, lipasa o leucocitosis.
El quiste de colédoco requiere resección quirúrgica para evitar complicaciones y malignización y va a ser variable en función del tipo de quiste:
Tipos I y IV: resección completa de la vía biliar extrahepática, colecistectomía y anastomosis bilioentérica (hepaticoduodenostomía y la hepaticoyeyunostomía Y de Roux).
Tipo IVa con componente intrahepático significativo: hepatectomía.
Tipo II: diverticulectomía y cierre primario del colédoco.
Tipo III: esfinterotomía endoscópica. En coledococeles grandes: resección transduodenal.
Tipo V: en función de la extensión:
– Localizada o unilobar: resección hepática
– Bilobar asintomática: vigilancia estrecha y tratamiento médico.
– Bilobar complicada (colangitis, hipertensión portal o sospecha de malignización): trasplante hepático ortotópico (THO).
El pronóstico después de la cirugía es muy bueno, con una tasa de supervivencia superior al 90% a los cinco años, pero dado el riesgo que existe de malignización, se recomienda realizar un seguimiento con análisis y ecografía anuales, así como con marcadores tumorales como el 19-9.
AUTORAS:
María Pérez Millán. FEA Aparato Digestivo. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.
Noelia Lázaro Fracassa. FEA Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario San Jorge. Huesca.
María Reyna Flores Ponce. MIR Neumología. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.
Laura Gil Arribas. MIR Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario San Jorge. Huesca.
Massiel Aruzca Mayorga. MIR Geriatría. Hopsital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza.
María Elena Rosario Ubiera. Médico Cruz Roja. Zaragoza.