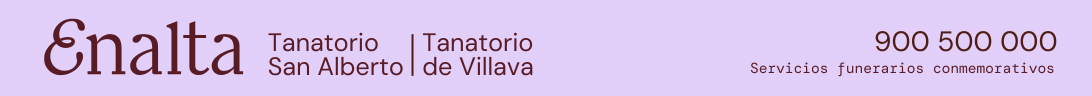– Papá, ¿por qué la abuela Javiera no va a la escuela a darnos clase?
– Pero qué cosas tienes, Tomás. ¿Cómo una mujer sin apenas estudios, como mi madre, va a saber más que el maestro?
– Yo ya sé lo que me digo. Pues entonces podrías ir tú mismo.
– Hasta ahí podríamos llegar, chaval.
Esta conversación tuvo lugar hace la friolera de casi 60 años. Con orgullo, mi padre me la recordó en varias ocasiones a lo largo de su vida. Hoy interpreto aquel insólito ruego infantil como la madrugadora señal de una inclinación que me ha venido acompañando siempre, y de modo creciente, hasta la actualidad: el respeto y admiración hacia determinadas personas de edad avanzada, con independencia de cuál sea su estatus económico, social y académico. A mi abuela paterna, una mujer menuda, bondadosa y de ojos vivarachos, le debo una porción destacada de mi vocación lingüístico-literaria, que supo inculcarme desde muy temprana edad, proporcionándome libros y contándome unas historias maravillosas. El modelo de mi madre, lectora y escritora impenitente, hizo el resto.
Ayudar en casa
Mientras, mi padre, primogénito de 6 hermanos, a los 10 años tuvo que abandonar para siempre el sistema educativo por tener que ayudar a su progenitor en la explotación agrícola. No obstante, él se convirtió, quizás sin saberlo, en el germen de mi notable curiosidad intelectual. La causa inmediata: un trabajo escolar que en su niñez había realizado con verdadero primor durante el curso 1928-1929 en las escuelas nacionales ‘Primo de Rivera’ de Lerín. Se trataba de un mapa físico de la Península Ibérica que durante varias décadas presidió una de las paredes de la cocina de nuestra casa. A mis padres los debía de volver locos, al menos eso me decían, atosigándolos con numerosas preguntas: por qué había unas rayas gruesas que separaban España de Portugal y Francia; por qué no construían un puente entre España y África, que estaban casi juntas; cuántos litros de agua llevaban todos los ríos españoles en un solo día; y, sobre todo -me intrigaba mucho la cuestión-, por qué demonios las Islas Canarias estaban situadas en el Mediterráneo, pero separadas de las Baleares, y en un recuadro ubicado en la parte inferior derecha del mapa. Mi padre me contestaba que en realidad no estaban en el mar Mediterráneo, sino en el océano Atlántico, mucho más a la izquierda y mucho más abajo; una explicación que me desconcertaba por completo.
En la abuela, en mi padre, en mi madre, y en ciertos parientes y vecinos admiraba, entre otras dotes, la sazón y propiedad con las que eran capaces de expresarse. Mi deslumbramiento por sus palabras equivalía a la fascinación por la vida humana que yo iba descubriendo, poco a poco, de la mano de verdaderos maestros, aunque no poseyeran ningún título oficial que lo acreditara. Maestros que, con suma abnegación, se habían educado en las singulares aulas de la vida. Maestros anónimos que, por cierto, no gozaban de ningún prestigio social.
Mi especial debilidad: los alumnos mayores
Al cabo de los años he tenido la oportunidad y la dicha de desarrollar mi labor docente con personas de diferentes generaciones. Debo confesar, sin embargo, una especial debilidad y querencia por mis alumnos seniors. En todos ellos he percibido, y percibo durante las clases, un fulgor en los ojos que no suele aparecer en los de la mayoría de las promociones jóvenes. En esas miradas luminosas, y en la participación activa, tanto dentro como fuera del aula, casi he podido palpar con mis manos la curiosidad intelectual sin límites, el asombro, la solidaridad con los compañeros, así como la asimilación de los conocimientos aplicados a su propio ser, mediante una visión del convulso mundo en el que vivimos más fundamentada, más crítica y más solidaria.
Los alumnos seniors, liberados de galones profesionales, ciertas obligaciones familiares y presiones académicas, acceden al conocimiento (hoy tan poco valorado en términos sociales) por el puro placer de aprender. Disfrutan al asomarse a parcelas del saber desconocidas, y revisando con genuinas herramientas universitarias, la calma, el rigor y el espíritu universal, saberes ya olvidados o tal vez enmohecidos.
Los profesores aprendemos de ellos
La frecuentación de las diferentes instalaciones universitarias y las actividades extraescolares ofrecen, además, alicientes de primer orden: la oportunidad de forjar una convivencia amistosa con los nuevos compañeros, solidarios en inquietudes, y afectos a pesar de la diversidad de personalidades e idearios, y de llevar en sus mochilas una carga muy heterogénea de trayectorias vitales y profesionales. Los profesores, en cambio, disfrutamos del privilegio de aprender de esos alumnos que, en el otoño de sus biografías, han decidido emprender una aventura académica, cargados de una experiencia vital, humana y laboral, extraordinaria.
Entre las muchas enseñanzas que vengo recibiendo de este alumnado senior quiero subrayar una en particular: su estimulante y ejemplar actitud ante la vida. Al contrario de lo que les ocurre a muchos jubilados, los alumnos seniors no se consideran amortizados, descatalogados o civilmente muertos: no se resignan a admitir que las cosas son como son y nada se puede hacer por cambiarlas. Tampoco se conforman con quedarse indiferentes ante la realidad personal, familiar y social. Con independencia de su edad biológica siguen contemplando con la virginidad en los ojos la vida que bulle a su alrededor, como si fuera un milagro que se renueva a su antojo todos los días. Aquí quiero recordar a mi exalumno José Luis Bayona, de la IX promoción del Aula de la Experiencia de la UPNA, que obtuvo el Diploma de Humanidades y Ciencias Sociales a los 87 años, en junio de 2015.
Saberes y valores
Con mi aporte a la formación cultural de muchos gerontolecentes (el Dr. Alexander Kalache dixit), hombres y mujeres de entre 60 y 80 años de edad que tratan de exprimir sus vidas minuto a minuto con ilusión juvenil, tengo la sospecha de que contribuyo, modestamente, a la tarea de saldar una deuda, de inmensa gratitud, contraída con aquellas personas que en mi ya lejana infancia me inculcaron algunos saberes y valores, que desde hace años vengo difundiendo entre los muchos alumnos que no tuvieron la oportunidad de pisar las aulas universitarias en sus años mozos.
Serenidad y gratitud
En la actualidad, al finalizar cada una de las clases impartidas en la UPNA (Aula de la Experiencia), la Universidad de Navarra (Programa Senior), AULEXNA (Asociación de Alumnos y Exalumnos del Aula de la Experiencia de la UPNA) y otros foros semejantes, me invade una sensación íntima de serenidad, unida, una vez más, a un intenso sentimiento de gratitud. Gratitud hacia unos hombres y mujeres maduros a los que ni el yunque ardiente, ni los kilómetros de zarzas, ni la prolongada llovizna de sus vidas, han podido borrar de sus cuerpos, como escribe el poeta colombiano Ramón Cote, “ese aroma a jazmín que un día / muy lejano / trajeron del Paraíso”; el paraíso de su infancia, que, por edad, también es la mía.