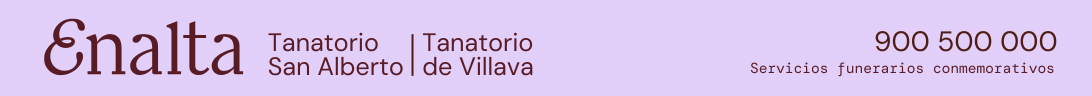La vulvovaginitis representa un síndrome clínico caracterizado por inflamación de los tejidos vulvares y vaginales. Se trata de una de las patologías ginecológicas más frecuentes entre la población femenina, afectando a mujeres de todas las edades e influyendo negativamente es su calidad de vida. Se estima que el 75% de las mujeres experimentan al menos un episodio de vulvovaginitis en su vida, con tasa de recurrencia del 50%. Los síntomas de la vulvovaginitis pueden variar en función de la causa subyacente, entre ellos, eritema, prurito, ardor, edema de la piel, vulvodinia, aumento del flujo vaginal, en ocasiones maloliente.
A pesar de su alta prevalencia, las vulvovaginitis hoy en día siguen presentando un gran desafío diagnóstico y terapéutico debido a su etiología multifactorial y la gran cantidad de manifestaciones clínicas.
1. Vaginosis Bacteriana
Se trata de la vulvovaginitis más frecuente entre las mujeres en edad fértil de los países desarrollados. A pesar de ser asintomática en muchas ocasiones es un motivo de consulta muy habitual y la causa más frecuente de leucorrea maloliente. La vaginosis bacteriana no se considera una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, es una infección muy relacionada con la actividad sexual.
Su etiología es multifactorial y no se conoce completamente, sin embargo, la teoría de su etiopatología más extendida actualmente es la variación en la microbiota vaginal normal y la disminución de Lactobacillus, lo que produce un aumento del pH vaginal que produciría la proliferación de otras bacterias comensales.
Hasta en el 50% de las mujeres la vaginosis bacteriana es una infección asintomática, sin embargo, cuando presentan síntomas el principal es un flujo vaginal alterado, una leucorrea maloliente que describen como “olor a pescado”. Se trata de una secreción vaginal blanquecina-grisácea que se adhiere a las paredes vaginales.
El diagnóstico se basa en una serie de criterios citomorfológicos (tinción de Gram) y criterios clínicos, (se necesitan al menos 3 de estos criterios):
- Leucorrea homogénea, no inflamatoria, ligera y adherida a las paredes vaginales.
- pH vaginal >4,5.
- Olor a pescado, antes o después de la prueba de aminas o “whiff-test”.
En el caso de la vaginosis bacteriana se deben tratar aquellas mujeres que presenten síntomas y a todas las mujeres embarazadas.
Se ha observado que el tratamiento de la pareja no impide la aparición de recurrencias por lo que no está indicado.
El tratamiento de primera línea consiste en tratamiento antibiótico con metronidazol o clindamicina vía oral o vaginal. También puede usarse cloruro de decualinio.
En el caso de recurrencia se puede utilizar la misma pauta de tratamiento o con otro principio activo.
2. Infecciones fúngicas. Vulvovaginitis candidiásica
La vulvovaginistis candidiásica es una infección producida en el 90% de los casos por Cándida Albicans, seguido de Cándida Glabrata, Cándida Tropicalis o Kruzei.
Es la segunda causa más frecuente de vulvovaginitis tras la Vaginosis Bacteriana. Se estima que el 50% de las mujeres a los 25 años habrá presentado al menos un episodio de vulvovaginitis candidiásica en su vida y en edad postmenopausica al menos el 75%.
Especies Cándida se han identificado en la flora vaginal, formando parte de la microbiota, no se conoce el mecanismo por el cual pasan a ser patógenos y producen una vulvovaginitis candidiásica.
Entre los factores que predisponen al desarrollo de una vulvovaginitis candidiásica se encuentran:
- Diabetes mellitus mal controlada, embarazo, antibióticos de amplio espectro, anticonceptivos hormonales orales o inmunodepresión.
La vulvovaginitis candidiásica presenta una serie de síntomas, entre los que se encuentran el prurito vulvar y vaginal (síntoma más frecuente), ardor y escozor, así como una leucorrea característica, de aspecto blanco, grumosa.
El diagnóstico se basa en la combinación de clínica sugestiva y la presencia de hifas o esporas. Se disponen de una serie de pruebas de laboratorio que resultan de utilidad para el diagnóstico de vulvovaginitis candidiasica:
- pH vaginal normal (4-4,5)
- Frotis en fresco: bien con suero fisiológico al 0,9% o con hidrocloruro potásico (KOH).
- Cultivo vaginal: solo indicado en caso de elevada sospecha.
El manejo y tratamiento de la Vulvovaginistis Candidiásica variará en función de la intensidad de los síntomas, su frecuencia y el tipo de Cándida, por ello está indicado tratar a toda mujer sintomática.
Hay que diferenciar entre varios tipos de vulvovaginitis y en función de ello dar una pauta u otra de tratamiento:
- No complicada: es aquella en la que los síntomas son moderados o leves, no es recurrente, cursa por Cándida Albicans y en mujeres sin factores de riesgo. En este caso el tratamiento se basa en antifúngicos vía tópica u oral en pautas cortas. Los probióticos puede usarse de manera coadyuvante al tratamiento antifúngico.
- Complicada: hay varios tipos de vulvovaginitis candidiásica dentro de este grupo:
- Vulvovaginitis candidiásica recurrente: es cuando aparecen en 4 o más episodios en un año. En este caso se recomienda realizar un cultivo para ver la especie de Cándida. Se recomienda un tratamiento con antifúngicos de inducción en primer lugar para paliar los síntomas y posteriormente un tratamiento de mantenimiento a largo plazo.
- Vulvovaginitis candidiásica severa: aquella en la que los síntomas son muy intensos. Se contemplan en estos casos varias pautas con antifungicos tópicos durante 7-14 días o tratamiento oral.
- Vulvovagnitis por Cándidas distintas a Albicans: las pautas con antifungicos variarán en función de la especie.
En el caso de mujeres inmunodeprimidas el tratamiento será el mismo que en el resto de las mujeres.
El tratamiento de la vulvovaginitis candidiásica durante el embarazo consiste en ciertos antifungicos tópicos, así como recurrencias, intentando evitar la vía oral.
No sería necesario el tratamiento de la pareja en el caso de la vulvovaginitis candidiásica a no ser que ésta presentara síntomas. En ningún caso se considera una enfermedad de transmisión sexual.
3. Vulvovaginitis por Tricomoniasis
La tricomoniasis está causada por Trichomona Vaginalis, un protozoo unicelular anaerobio o microaerofilico que coloniza la vagina. Se trata de la enfermedad de transmisión sexual no vírica más frecuente. A pesar de que cerca del 80% de las infecciones son asintomáticas, entre los síntomas destacan: leucorrea maloliente amarillo-verdosa y espumosa y prurito principalmente, así como disuria, dispareunia, dolor pélvico y eritema vulva y vaginal. La forma de prevenir la infección por Trichomonas es el uso del preservativo.
El diagnóstico es clínico, observando un pH vaginal >4,5 y una leucorrea espumosa, muy característica. La confirmación se obtiene al observar al microscopio el parásito y su movimiento característico en fresco (más utilizado).
Se puede realizar además un cultivo de secreción vaginal.
El tratamiento se realiza con metronidazol o tionidazol en varias pautas. Estas pacientes presentan altas tasas de reinfección, es por ello por lo que se recomienda volver a estudiarlas a los 3 meses del tratamiento.
Durante la gestación y la lactancia el tratamiento recomendado es el metronidazol vía oral en dosis única.
Resulta fundamental en el caso de la tricomoniasis el tratamiento de las parejas con los mismos regímenes ya que evita sintomatología en ellas y evita reinfecciones. Está recomendado la abstinencia sexual hasta haber completado el tratamiento.
4. Vulvovaginitis no infecciosas
Entre este grupo de vulvovaginitis la causa más frecuente es la atrofia por la disminución de estrógenos en la menopausia y perimenopausia. Destaca también la vulvovaginitis alérgica o irritativa. La sintomatología que producen es común independientemente de la causa es el prurito, el escozor, la disuria, dispareunia, raramente hay aumento de la secreción vaginal. Puede ser necesaria la biopsia de piel en caso de múltiples fracasos del tratamiento. Su tratamiento se basa en el uso de corticoides tópicos de diferentes potencias así como intentar evitar el agente causante.
Conclusiones
A pesar de su alta prevalencia, las vulvovaginitis presentan un gran desafío diagnóstico y terapéutico debido a su origen multifactorial y a la gran cantidad de manifestaciones clínicas comunes entre ellas que presentan, es por ello por lo que resulta fundamental llevar a cabo un enfoque integral de su diagnóstico y su manejo.
AUTORAS:
Laura Gil Arribas. MIR Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario San Jorge. Huesca.
Noelia Lázaro Fracassa. FEA Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario San Jorge. Huesca.
María Pérez Millán. FEA Aparato digestivo. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.
María Reyna Flores Ponce. MIR Neumología. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.
Massiel Aruzca Mayorga. MIR Geriatría, Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza.
María Elena Rosario Ubiera. Médico Cruz Roja. Zaragoza.